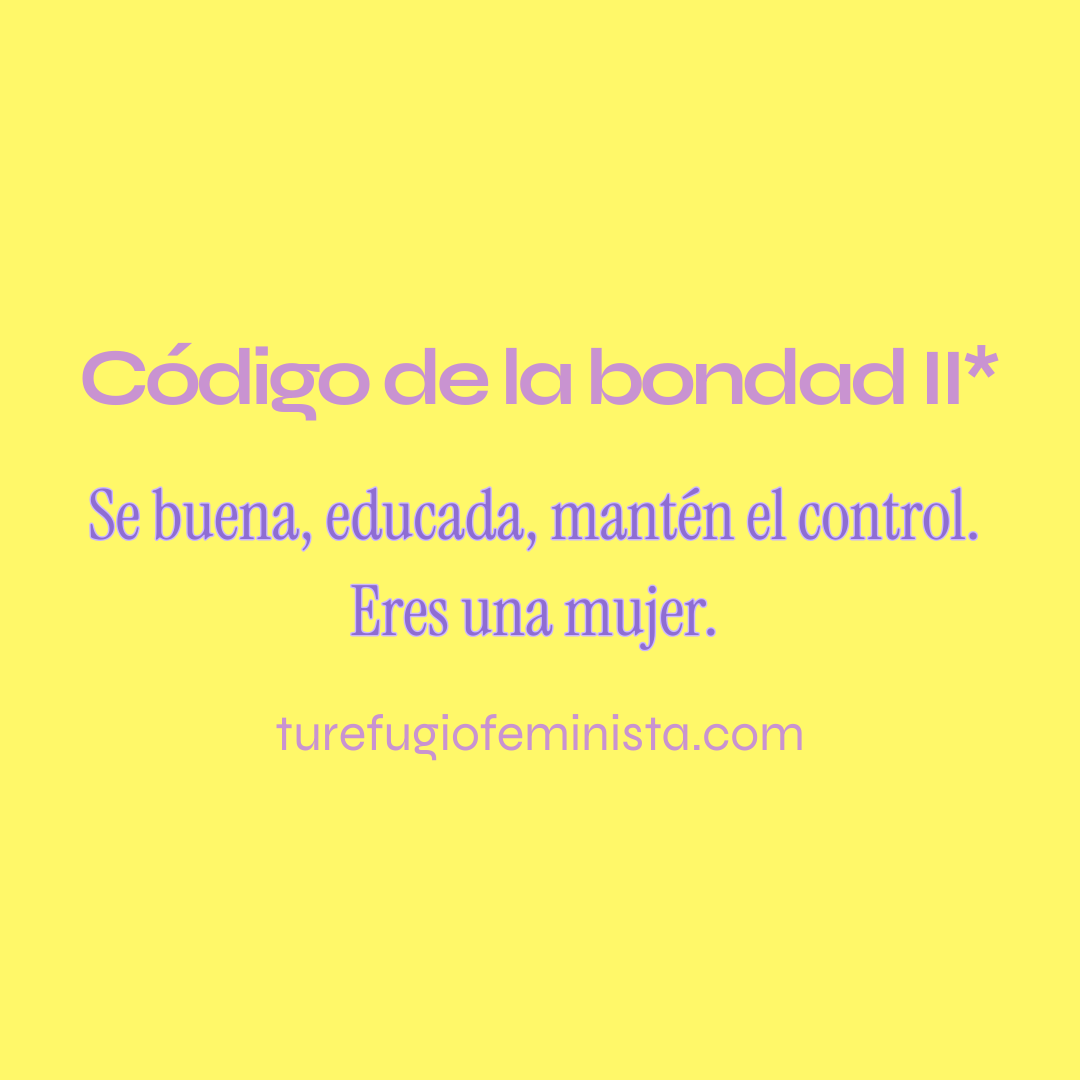Una historia que empieza demasiado pronto
Una mujer de 29 años acudió a consulta buscando ayuda por una autoexigencia que sentía asfixiante. Traía consigo un informe de su etapa en educación infantil. Su madre lo había guardado durante años con orgullo, como prueba de lo “buena” que había sido desde pequeña.
En ese informe se describía a Elena como una niña capaz de jugar sola durante largos periodos, especialmente en el rincón de las muñecas, reproduciendo con precisión conductas adultas. Se destacaba su madurez emocional, el hecho de que rara vez llorara cuando algo no salía como esperaba, su actitud siempre colaboradora y su tendencia a ayudar a otras niñas y niños más de lo habitual. Trabajaba incluso cuando el resto ya había terminado, mostraba rasgos de perfeccionismo, una autonomía poco común para su edad y una disposición dulce, cuidadora y maternal. Cuando algo no le gustaba, en lugar de protestar, tendía a apartarse de la situación.
Elena tenía solo cuatro años cuando ya encajaba perfectamente en el ideal de la “buena niña”.
“Compórtate como toca”: el aprendizaje del mandato
Muchas de nosotras crecimos escuchando advertencias parecidas: “recuerda que eres una niña”, “una señorita no hace eso”, “compórtate como toca”. Probablemente estas frases estuvieron más presentes en nuestra infancia de lo que nos gustaría reconocer. Y, casi con toda seguridad, nuestras madres las escucharon todavía con más insistencia en la suya.
Ser buena y educada no es solo una cuestión de normas básicas de convivencia. Funciona también como una extensión de ser atractiva, correcta, aceptable. Es otra forma de mantener las apariencias, de sostener una imagen concreta ante el mundo.
Este ideal de mujer buena se apoya en un código de comportamiento rígido, que apenas varía según el contexto cultural, y que tiene un eje común muy claro: la necesidad constante de control.
Las madres, las decisiones y el mismo eje
Cuando miramos hacia atrás y pensamos en cómo aprendimos a ser buenas, solemos dirigir la crítica hacia nuestras madres. Sin embargo, incluso cuando creemos estar tomando decisiones propias, muchas veces seguimos dialogando con ese mismo mandato interiorizado.
Una mujer elige un vestido para una cita de trabajo y piensa, satisfecha, que a su madre le habría encantado. Otra, en la misma situación, escoge uno que sabe que su madre habría detestado, y también se siente orgullosa de su elección. Aunque parezcan decisiones opuestas, ambas siguen orbitando alrededor del mismo eje: la aprobación materna y el cumplimiento —o la negación— del mismo código.
Normas que entran por el cuerpo
Estas reglas se aprenden de forma aparentemente inocente desde la infancia. Al principio se nos enseña que las niñas no se suben a los árboles, no gritan, no salen despeinadas ni con los zapatos sucios. Más adelante, que las chicas “como deben ser” no se sientan con las piernas abiertas, no cruzan ciertos límites y no llevan ropa considerada provocativa. Incluso se nos transmite que una mujer buena siempre lleva la ropa interior limpia, por si ocurre un accidente y alguien puede verla.
Con la llegada de la adolescencia y la edad adulta, estas normas se vuelven más estrictas y mucho más peligrosas para el desarrollo de la personalidad. Para no incomodar a quienes nos rodean, aprendemos a adaptarnos, a contenernos, a someternos.
El ideal de la mujer que siempre se controla
Una mujer educada controla sus impulsos. No se enfada, no discute, no compite, no es agresiva. No desafía ni expresa emociones intensas. Puede resultar deseable, pero no se permite reconocer su propio deseo sexual. Se espera de ella que sea tranquila, amable y paciente.
Aprende a reforzar el ego de los demás, pero a reprimir el suyo. En definitiva, una mujer buena se controla constantemente, pero no aspira al poder.
Cuando la norma reaparece
Aunque muchas pensemos que estamos liberadas de estas reglas, lo cierto es que suelen reaparecer tarde o temprano. Basta con recordar qué ocurrió la última vez que expresaste enfado o malestar. Probablemente alguien te dijo que estabas exagerando, que debías tranquilizarte, que estabas siendo una histérica.
¿Cuándo fue la última vez que escuchaste llamar histérico a un hombre por enfadarse?
Tal vez también recuerdes cuándo te dijeron que eras “demasiado”. Demasiado seria, demasiado competente, demasiado intensa, demasiado exigente, demasiado inteligente, demasiado independiente. Una mujer contaba que, incluso cuando empezó a ir a clases de interpretación para ser payasa, alguien le dijo que era demasiado graciosa. Ahora bromea con la idea de fundar el “Club del Demasiado”, para mujeres que sienten que hagan lo que hagan, siempre resultan excesivas para alguien.
El control sobre el cuerpo, el deseo y el placer
El control no se limita a la conducta o al carácter. Es especialmente severo cuando se trata del cuerpo, la comida, la sexualidad y las emociones intensas. El mandato de ser educada implica no sentir demasiado, no desear demasiado, no disfrutar demasiado. Una mujer que se permite excesos en cualquiera de estas áreas suele ser duramente juzgada.
El mito griego de las Bacantes refleja bien este miedo ancestral al descontrol femenino. Mujeres que bebían, comían, deseaban y sentían con intensidad eran representadas como salvajes, peligrosas y destructivas. El mito señala tres prohibiciones fundamentales para una mujer correcta: controlar los apetitos, controlar la sexualidad y controlar las emociones.
El doble rasero
Aunque los excesos relacionados con la comida, el alcohol, el sexo o la violencia sean más frecuentes en los hombres, cuando son las mujeres quienes los protagonizan el juicio social es mucho más severo. Nuestra obsesión cultural con las dietas y el peso muestra hasta qué punto se espera que las mujeres controlen su cuerpo y sus apetitos. Beber alcohol o consumir drogas se ha asociado históricamente a la masculinidad; en las mujeres, en cambio, se castiga con mayor dureza.
Lo mismo ocurre con la sexualidad. Mientras la promiscuidad masculina se ha tolerado o incluso celebrado, una mujer sexualmente activa sigue siendo estigmatizada. El viejo mito de la virgen apasionada —dar placer sin reconocerse deseante— continúa presente.
No pierdas el control nunca
Este control ha sido tan extremo que, en la antigua Roma, una mujer podía ser asesinada si un hombre creía oler alcohol en su aliento. Beber implicaba descontrol, y el descontrol sexual era imperdonable. Una mujer buena, por definición, no debía perder el control nunca.
Quizá el miedo que subyace a todos estos relatos sea el terror al enfado femenino y a la intensidad de las emociones de las mujeres cuando no están contenidas. Todas conocemos los mensajes dirigidos a mujeres enfadadas: no levantes la voz, eres demasiado agresiva, compórtate.
Emociones prohibidas
En la práctica, esto significa que una mujer no puede ser asertiva sin sentirse culpable o sin recibir castigo. Si se enfada, se espera que llore. Si llora, se le pide que se calme. Si se altera demasiado, se la medica para devolverla a la tranquilidad.
En el ámbito laboral, los sentimientos femeninos están especialmente vetados. Mostrar emoción se considera poco profesional, “demasiado femenino”. Muchas mujeres aprenden a desconectarse emocionalmente para ser tomadas en serio.
Las mujeres buenas no tienen necesidades
Además, a las mujeres buenas no se les permite tener necesidades. No deben pedir, no deben esperar, no deben reclamar atención ni afecto. Expresar necesidades incomoda. El peligro es que una mujer que necesita demasiado deja de ser funcional para los demás.
Tan interiorizado está este mandato que muchas veces apartamos nuestros propios sentimientos, y aun así nos sentimos incómodas simplemente por tenerlos.
Cuando el mandato aparece
Este mandato suele activarse especialmente cuando:
-
Nos sentimos incómodas al enfadarnos y lo reprimimos.
-
Protegemos a otras personas de lo que realmente sentimos.
-
Lloramos o sentimos solo en soledad.
-
Nos cuesta disfrutar libremente del sexo o del placer.
-
Vigilamos constantemente nuestro cuerpo y nuestra expresión.
-
Nos avergüenza ser competitivas.
-
Evitamos el conflicto y cedemos con elegancia.
-
Nunca levantamos la voz ni expresamos rabia.
-
Nos cuesta cuestionar figuras de autoridad, especialmente en salud.
-
Tememos profundamente perder el control delante de alguien.
-
Sentimos que no somos dignas de amor si no cumplimos ciertos ideales.
Para seguir pensando (y sintiendo)
-
¿Cuándo aprendiste por primera vez que ser “buena” era importante?
-
¿Qué conductas tuyas fueron más valoradas en tu infancia: obedecer, cuidar, no molestar, ser autónoma demasiado pronto?
-
¿Qué emociones aprendiste a esconder para no incomodar a los demás?
-
¿Qué haces hoy para seguir siendo “buena”, incluso cuando eso te cuesta?
-
¿En qué situaciones sientes que tienes que controlarte más de lo que te gustaría?
-
¿Qué pasa en tu cuerpo cuando te enfadas, cuando deseas, cuando necesitas?
-
¿Qué temes que ocurra si pierdes el control delante de alguien?
-
¿A quién proteges cuando callas lo que sientes?
-
¿Qué necesidades tuyas sueles minimizar o posponer?
-
¿En qué momentos te han dicho que eras “demasiado”?
-
¿Qué partes de ti has tenido que hacer más pequeñas para encajar?
-
¿Qué emociones te han enseñado que no son aceptables en una mujer?
-
¿Cómo se vive el enfado en tu entorno? ¿Y el tuyo?
-
¿Qué diferencia hay entre lo que permites a otros y lo que te permites a ti?
-
¿Qué cambiaría en tu vida si no tuvieras que ser buena todo el tiempo?
-
¿Cómo sería relacionarte desde el cuidado sin tener que desaparecer tú?
-
¿Qué necesitarías hoy para sentirte un poco más libre y un poco menos controlada?
(Adaptación Capítulo 2 del libro “Por qué las mujeres no saben decir no”, de C. Bepko y J.A. Krestan, pags. 46-56.)
Y si quieres aprender a dejar de ser una niña buena… ¡te dejamos una propuesta!